Relato publicado en la Revista Historias Pulp, descárgala y lee sus casi 1000 páginas dedicadas al Exorcista.
—Juan , haz el favor de limpiar la regadera, que dice la niña que sale sangre.
, haz el favor de limpiar la regadera, que dice la niña que sale sangre.
Me levanto del sofá, maldiciendo la hora en la que pensé que poner un huerto urbano en la terraza era una buena idea y asomo la cabeza fuera.
—Laia, princesa, ¿qué le pasa a la regadera?, ¿está sucia?
Laia me mira condescendiente, a sus doce años se cree más inteligente que yo. Nunca lo admitiré, pero está en lo cierto.
—No está sucia, simplemente, en vez de salir agua, sale sangre.
—Yo no veo sangre por ningún lado.
—Claro, la ha absorbido la tierra. —Oigo implícito el odioso obvio, que vino para quedarse con la pre adolescencia. Maldigo la hora en la que pensé que tener descendencia era una buena idea.
—Dame. —Le cojo la regadera intentando no asesinarla con la mirada, ni de ninguna otra forma, y voy a la cocina. Al pasar por delante de Elena, no levanta la vista del libro que está leyendo, no vaya a verse involucrada.
La sacudo en el fregadero y caen un par de gotas oscuras, sí que parece sangre. Dejo que el chorro la llene y le echo bien de jabón. El agua sale sucia, marronosa, parece herrumbre, a saber cuánto hace que no la limpiábamos, si es que lo hemos hecho alguna vez.
—Elena, ¿hemos limpiado alguna vez la regadera?
De lejos me llega la voz de mi mujer, no consigo descifrar las palabras concretas, pero el tono no deja lugar a dudas, mejor no insistir.
Aclaro y la lleno de agua. Perfecta.
Fuera, Laia tiene metidas las manos en la tierra del macetero, extiende una hacia mí para coger la regadera, envuelta en barro granate.
—¡Lávate las manos ahora mismo! ¡Y no toques la tierra, cogerás una infección!
Maldigo el momento en que nos prohibieron salir del municipio los fines de semana y no puedo ir a jugar a fútbol.
Vuelve a los dos minutos, enseñándome las manos impolutas, y arqueando una ceja en señal de desafío. ¿Ves, papá?, no es para tanto. Ahora es ella la que me arranca la regadera sin miramientos.
Acudo a la llamada del sofá, mientras Elena sale por fin de su letargo y va a supervisar a Laia, creo que no se fía de mi capacidad para resolver la situación. Un grito ahogado sale de su garganta nada más pone un pie en la terraza. Me planto de un salto junto a ella y me espeta, como si fuera la primera vez que oye la noticia:
—Juan, de la regadera sale sangre.
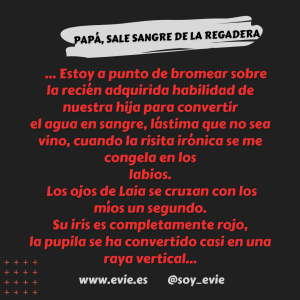 Estoy a punto de bromear sobre la recién adquirida habilidad de nuestra hija para convertir el agua en sangre, lástima que no sea vino, cuando la risita irónica se me congela en los labios. Los ojos de Laia se cruzan con los míos un segundo. Su iris es completamente rojo, la pupila se ha convertido casi en una raya vertical y, durante el breve momento que establecemos contacto visual, siento como si pudieran atraparme y llevarme al abismo, a su abismo. Aparto la mirada.
Estoy a punto de bromear sobre la recién adquirida habilidad de nuestra hija para convertir el agua en sangre, lástima que no sea vino, cuando la risita irónica se me congela en los labios. Los ojos de Laia se cruzan con los míos un segundo. Su iris es completamente rojo, la pupila se ha convertido casi en una raya vertical y, durante el breve momento que establecemos contacto visual, siento como si pudieran atraparme y llevarme al abismo, a su abismo. Aparto la mirada.
Laia, apenas a un palmo de su madre, se ha hecho con las tijeras de podar. Maldigo la hora en la que decidí afilarlas. Pienso que debería hacer algo para detenerla, pero estoy completamente paralizado, no soy capaz de mirarla a los ojos, mucho menos de acercarme, solo puedo gritar su nombre una y otra vez, como si eso pudiera romper el conjuro y devolverla a la niña normal que era hace cinco minutos. Elena, en primera línea, forcejea con ella, pero es inútil, un solo golpe de su hijita, la hace estamparse contra el suelo y golpearse la sien con el macetero, la sangre empieza a manar de su cabeza a borbotones. Laia aprovecha el momento y, con una fuerza de la que no la creía capaz, clava las tijeras en su espalda, hasta el fondo, con furia. Diría que hasta el rojo de sus ojos se intensifica. Elena pierde la consciencia y solo se oye la respiración entrecortada de nuestra hija, que levanta la vista para fijarla en mí, otra vez esos ojos, en mi camino hacia el suelo, mientras pierdo la conciencia, alcanzo a oír la voz que emerge de su garganta, mucho más ronca, más oscura:
—Os he dicho que salía sangre de la regadera, no sé por qué dudáis siempre de mí.